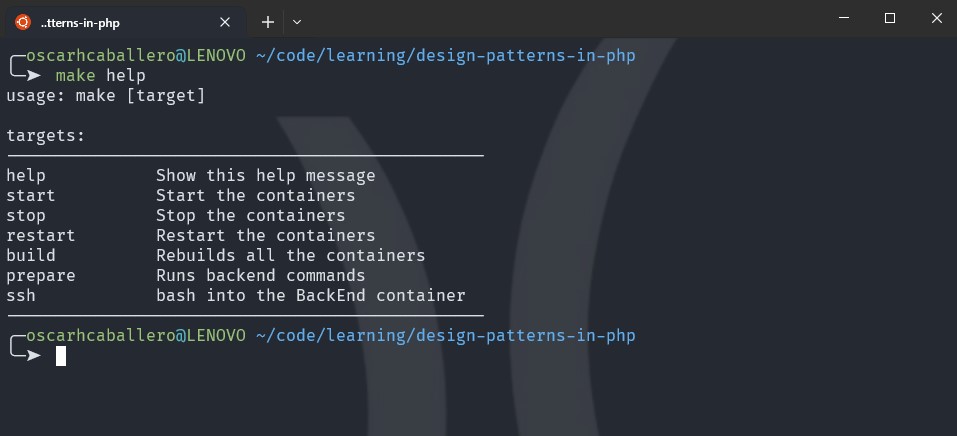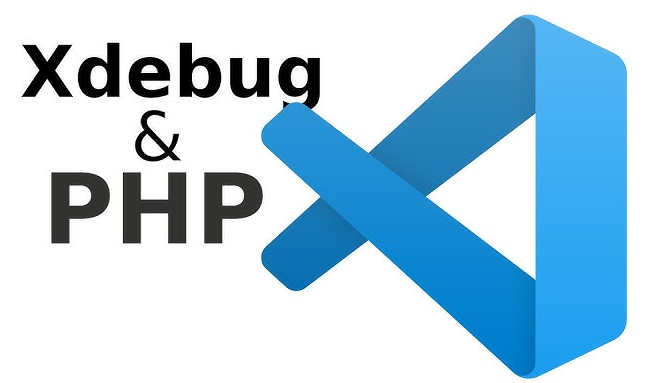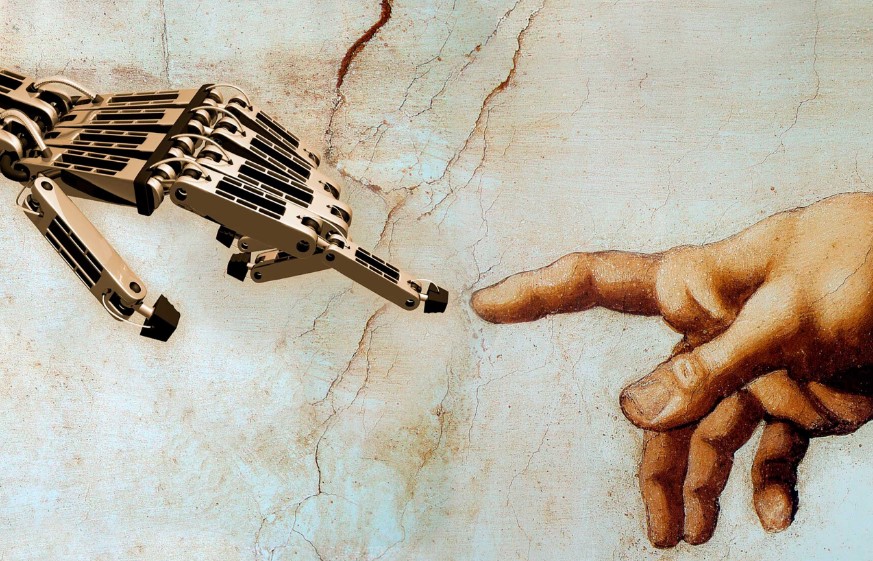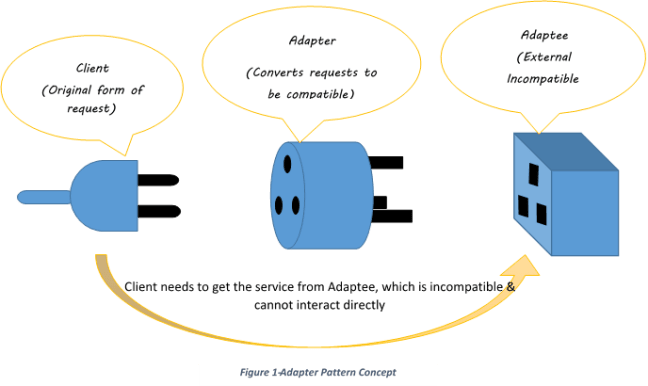Una semana más abiertos a especulaciones que nos han de conducir a través de los tortuosos senderos de la memoria. Espacios n-dimensionales que se amplían al entrar en leve contacto con un olor, con un sabor, con la presencia súbita de un flash-back no intencionado, mientras que otros se obturan provocando que ciertos rostros y determinados sucesos sean preteridos o subrogados. Puede resultar una experiencia apasionante y oscura, no me cabe duda, pues es algo así como disponer de una especie de varita psicomántica en manos de un impredecible zahorí detectando los cauces subterráneos del recuerdo. ¿Puedo justificar mediante el uso de la razón la existencia de tales laberintos? La propia ciencia, más concretamente la Física teórica, se ha transformado en especulación dura. ¿Una brevísima historia del tiempo?
Los resultados de John Wheeler apoyaron las intuiciones iniciales de Oppenheimer (sí, el de la bomba atómica) sobre el colapso gravitacional de estrellas y la posterior formación de agujeros negros a partir precisamente de ese proceso de colapso. Las estrellas hipercondensadas y masivas, con enormes campos gravitacionales, existían de verdad. Es complicado que la fantasía no se acabe disparándose a partir de unos datos científicos tan impresionantes. Siempre suele ocurrir de esta manera. El descubrimiento puede levantar expectativas exageradas que los ulteriores avances han de ir desmintiendo poco a poco, arrojando así un aura de desvalorización sobre lo que en ningún momento tuvo que percibirse como decepcionante. Las historias del novelista y científico Gregory Benford parece corroborar algo de lo que digo. Él mismo se hace la siguiente pregunta: “¿Qué sentiría una persona que cayera dentro de un agujero negro?” El Agujero negro visto como el gran monstruo oscuro devorador de Galaxias…
Roger Penrose y Dennis Sciama dijeron mucho más al respecto. Según Sciama la imaginación de Penrose estaba especialmente dotada para imaginar situaciones imposibles, situaciones donde el espacio y el tiempo puedan, de hecho, desaparecer. ¿Conecta esto con la creación del Universo en la singularidad de densidad infinita del Big Bang? Ahí precisamente fallarían muchas leyes conocidas de la Física. Mentes tan increíbles como la de Stephen Hawking han soñado con descripciones imposibles.
Y nosotros, los humanos, ¿qué pintamos en todo esto? ¿Qué somos después de todo: elegidos o precitos? ¿Cómo hemos de considerarnos: salvados o condenados? Y ¿de qué diferentes formas nos cabe afrontar nuestra, digámoslo desde un punto de vista claramente pesimista, “pecaminosidad” constitutiva?
De un modo extraño tiro de este hilo recién apresado y puedo acabar asociando en mi mente el trágico final del Don Giovanni mozartiano (que según E.T.A. Hoffmann es la ópera de todas las óperas), cuyas imágenes de referencia no han de ser otras que las de la obra maestra del realizador Joseph Losey, con las osadas tesis ofrecidas por la angustiosa teología dialéctica del pensador Karl Barth. Para este insigne teólogo nada existen más antitético que los Evangelios y la Iglesia, que no es más que producto cultural y que, desde esa concepción, siempre reside “aquende el lado del abismo”. Dios tiene que ver entonces con lo numinoso, lo desproporcionado, lo desconocido y absolutamente Otro: aquel Supremo Ser frente al que hemos de elegir, siempre solos, siempre individuos inmersos en la angustia y la desesperación, una Fe ligada precisamente al absurdo. Sören Kierkegaard sobrevuela como un fantasma omnipresente todos y cada uno de estas sombrías aseveraciones. Ahora contemplo el sujeto lleno de perfidia y de iniquidad que representa a la perfección el mítico Ruggero Raimondi y puedo comprender el abismo trágico de un personaje que finalmente, en esta versión, no se arrepiente, asumiendo su destino de fatalidad anunciada y condenándose a los fuegos del infiero por toda la eternidad, y eso a pesar de la insistencia premonitoria de dos mujeres de armas tomar como Doña Anna y Doña Elvira. El punto más destacable bajo mi punto de vista reside en la ironía que desprende el resultado del entuerto, donde el comendador ya enterrado (supuesto dómine ejemplarizante de un tipo determinado de moral) es enfrentado desde sus cínicas manifestaciones femeninas contra el heresiarca Juan, un amoral libertino y provocador que llega hasta las últimas y desastrosas consecuencias de sus actos. ¿Desastrosas? ¿Para quién? ¿Acaso no configura toda su conducta un armazón en que las damas han podido proyectar todos sus deseos más inconfesados e insatisfechos? Y por ende ¿no son esas mismas fieras enceladas quienes deciden terminar con la vida del seductor al no poder hacerse partícipes de la moral excesivamente laxa que él representa y que ellas bien han asumido, y disfrutado, durante un breve y extático periodo de tiempo, precisamente el más añorado y feliz de sus vidas? Condenado por un Dios lejano e inconmensurable a partir de unos actos desprovistos de sentido en el seno de una multiplicidad de universos fríos y opacos. ¿Tiene sentido?
Tal vez sólo lo posea el arte. Una música maravillosa y perfecta, un artefacto dramático y cómico que funciona como un perfecto mecanismo de relojería que sin embargo fluye ante nuestra vista y nuestros oídos de un modo casi espontáneo, natural. Mozart, siempre inaccesible para todo el resto de los mortales y siempre tan cercado a nuestros cuitados corazones de barro.
Tras nuestro inusual periplo ha llegado la hora de fijar la vista, aguzar el resto de sentidos, incluido el sexto (la teoría física de cuerdas nos exige por lo menos la creencia en seis dimensiones), asumir alguna afirmacion del físico Mark Hadley relativa a la posibilidad de los bucles temporales dentro de nuestro universo, y dar un poco marcha atrás para recuperar algo de la esencia del maestro. PUSH IT RETURN:
Milos Forman: Amadeus (montaje del director). Película que adora mi gran amigo Oscar Hernández, y cuya opinión al respecto comparto al 100%, es esta maravilla del séptimo vicio, una majestuosa producción donde todo resplandece con luz propia, ofreciendo un hermoso espectáculo de imagen y música al borde del éxtasis sensitivo. El maestro Forman refleja con inusitada exquisitez formal la particular odisea interior de un personaje absolutamente memorable, radical, maravilloso, inconcebible, que no es Mozart por supuesto, cuya grandeza está más del lado de lo “no humano”, sino su escindido y espiritualmente corroído verdugo, Antonio Salieri (un F. Abraham Murray sencillamente prodigioso, magistral), nuestro santo patrón, el de la mayoría, nuestro Mesías, pues él, en un último mohín a medio camino entre la locura y la iluminación divina, nos absuelve a todos, sí, a todos nosotros, los mediocres del mundo. Porque si algo queda claro tras visionar el gran filme de Forman es que la genialidad es un don divino, azaroso, caprichoso, no sujeto a ruegos o plegarías, otorgado porque "sí", en plena arrogancia afirmativa, independientemente del resto de ámbitos de la personalidad o de las capacidades del portador de esa especie de cáncer anímico que termina por anular, cuando su extensibilidad es desproporcionada, la propia perspectiva autocrítica. Mozart, inmaduro, infantilizado, perfecto artificio caracteriológico para presentar el contraste con el hieratismo y la contención de Salieri, funciona casi sin proponérselo como caja de resonancia de un Dios cruel y juguetón, que no escucha los lamentos de un hombre que le entregó todo su esfuerzo a cambio de una sola melodía nacida de las entrañas del Absoluto. No la obtuvo y su venganza fue terrible. La última noche de Mozart, en un trabajo delirante sobre la composición del Réquiem, instigado con fervorosa crueldad por un extasiado Salieri, constituye un monumento de arrebatadora tensión emocional, una lección profundísima y sorprendente sobre el funcionamiento acelerado, inabarcable e inalcanzable de la inteligencia creativa de un genio. No hay forma de calificar las vivencias que continúa provocando esta joya visual a través de sus inagotables lecturas. Complicado catalogarla pero lo haré: Clásico indiscutible.